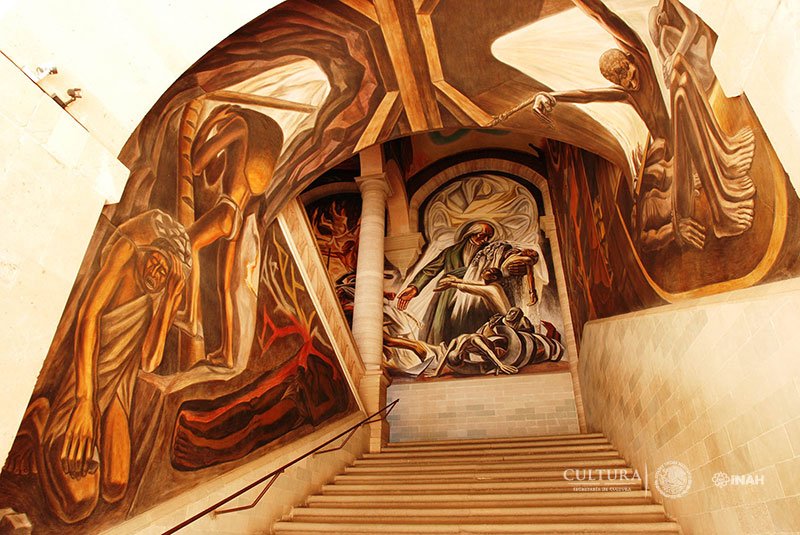Por: José Eduardo Vidaurri Aréchiga, Cronista municipal de Guanajuato.
El propósito de estos pequeños viajes al pasado es conocer un poco más acerca de nuestra ciudad, su historia, sus tradiciones, sus personajes y todo aquello que nos otorga identidad y que nos hace sentir orgullosamente guanajuatenses. En esta ocasión recordaremos lo que ocurrió aquel 24 de marzo del 1821 cuando se proclamó la independencia en nuestra ciudad.
La región fue el espacio donde comenzó la lucha por la Independencia Nacional cuando en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el “grito” de libertad llamando a la población a sumarse a la causa insurgente.
Campesinos, artesanos, peones, comerciantes, militares y otros se unieron a su marcha que pasó por varias poblaciones de la región. En el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco se hicieron de bandera, tomaron un lienzo con la imagen de la virgen de Guadalupe y la convirtieron en el emblema y símbolo de la militancia insurgente.
En San Miguel el Grande formaron el primer Ayuntamiento emanado del movimiento insurgente el cual fue presidido por Ignacio Aldama, el caos imperaba en San Miguel el Grande por lo que hubo que conformar una Junta Directiva que procuró el orden en la población. Los insurgentes prosiguieron su marcha por Chamacuero (actual Comonfort), luego pasaron por San Juan de la Vega, Apaseo el Grande, Celaya, el Guaje (Villagrán), Salamanca, Irapuato, Silao, la Hacienda de Burras (San José de Llanos) y Guanajuato donde tuvo lugar el primer gran enfrentamiento entre los dos bandos: realistas e insurgentes.
La ruta insurgente prosigió, luego de la salida de Guanajuato, por Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Salvatierra, Acámbaro y Tarandacuao, luego prosiguieron por otros lares en el desarrollo de esa primera etapa de la guerra que concluyó con la captura de los principales caudillos y su posterior fusilamiento y decapitación.
Ignacio López Rayón y José María Morelos dieron continuidad a la causa insurgente y la dotaron de un marco jurídico que daba legitimidad y legalidad al proyecto de la nueva nación entre 1811 y 1815. El Bajío fue el teatro de la guerra de guerrillas donde distintos grupos de insurgentes alternaban triunfos y fracasos y mantenían es constante estado de tensión a las poblaciones, pero luego de 1815 los combatientes parecían agotados.
Francisco Javier Mina inyectó energía a la guerrilla en la región, aunque su expedición fue breve, sirvió de aliciente para renovar los ánimos del espíritu insurgente; Mina fue capturado y fusilado en noviembre de 1817. Las autoridades virreinales consideraron que con la muerte del guerrillero español la lucha insurgente estaría viviendo sus últimos momentos, pero en realidad faltaban todavía algunos años para que eso ocurriera.
El fuerte de los Remedios en territorio de Pénjamo era defendido por las tropas del insurgente José Antonio Torres, quien capituló el 1 de enero de 1818; más adelante, en marzo, se rindieron los insurgentes que defendían la isleta de Jaujilla, los pocos que resistieron se fueron a Huetamo, pero la intensa persecución realista los obligó a dispersarse desarticulando su capacidad de acción.
En 1819 quedaban ya muy pocos guerrilleros insurgentes activos en territorio guanajuatense. Se tiene noticias de que Bernardo Baeza y su grupo de 50 hombres se presentaron en noviembre en Chamacuero a solicitar el indulto, el cual les fue concedido pero se les dio de alta en las filas realistas y se les comisionó para que fueran ellos los perseguidores de otros insurgentes como Miguel Borja.
También se produjeron descalificaciones entre los propios insurgentes que provocaron que José Antonio Torres se retirara del Bajío y luego de muchas negociaciones se reconoció a Jean Arago, un francés que sirvió como oficial en la expedición de Francisco Javier Mina, como jefe de la insurgencia en el Bajío.
Como fuere, la guerra de guerrillas también perdió entre 1819 y 1820 bastantes simpatías entre la población de la región, la principal razón eran los mecanismos que utilizaban los guerrileros para financiar su causa. En algunos casos tenían el apoyo de administradores de haciendas o de comisionados en haciendas, también de ranchos y pueblos controlados por la insurgencia y se consideraba que ello representaba la lealtad y el patriotismo a la causa. En otros casos se hacía labor de inteligencia que permitía identificar de donde se podía obtener apoyo y peor aún, en muchas ocasiones era el saqueo de haciendas y ranchos, el robo de ganado o de objetos valiosos en los poblados el mecanismo para hacerse de recursos. Debemos imaginar que el maíz, el algodón, el pulque, la carne, el aguardiente los insumos como herrajes y monturas y todo, absolutamente todo, era un buen botín.
En esas circunstancias la población que no participaba activamente de la insurgencia se veía obligada a migrar a poblaciones con más habitantes y con mayor fuerza de seguridad para poder solventar la terrible situación que se vivía. El territorio guanajuatense estaba muy arruinado y la situación se tornaba cada día más compleja. Las deudas para mantener a salvo las empresas se incrementaban, más no así los pagos, pero fue la minería la más afectada de todas las actividades.
La intensa actividad agrícola del poderoso Bajío estaba en decadencia por los constantes saqueos y la inseguridad. Los robos de animales y de herramientas eran constantes, el abandono arruinó los estanques para almacenar agua, las trojes eran destruidas o quemadas y no había ni una luz de esperanza de que las cosas mejoraran.
Los caminos se volvieron más inseguros y se interrumpían de manera frecuente las comunicaciones. Se habían generado nuevos impuestos para financiar la guerra, la extracción se redujo a niveles sumamente considerables y, en consecuencia, la actividad en las haciendas de beneficio se redujo casi al nivel de quedar paralizadas. Otras minas estaban abandonadas e inundadas, su maquinaria destruida y las herramientas saqueadas.
Las cosas darían un vuelco en 1820 con el triunfo de la revuelta liberal que logró restaurar la vigencia de la Constitución de 1812 en España, precipitando las estrategias de los simpatizantes de la monarquía en la Nueva España y de los criollos que en su mayoría formaban parte del ejército realista, quienes rápidamente desarrollaron estrategias para obtener el mejor resultado en sus proyectos.
El 24 de febrero Agustín de Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala mediante el cual se proponía la Independencia de la Nueva España, luego el 2 de marzo se conformó el ejército Trigarante con la adhesión de las tropas insurgentes de Vicente Guerrero y muchos regimientos de realistas.
Las noticias sobre el Plan de Iguala o de las Tres Garantías llegaron con rapidez a la región de Guanajuato, que encontró en esa propuesta una posibilidad de recuperar la tranquilidad, aunque despertó confusión entre las autoridades designadas por la corona española. Fueron los capitanes del regimiento de Celaya Francisco Quintanilla y Manuel Díaz de la Madrid quienes notificaron a los jefes realistas en la región: Anastasio Bustamante y Luis Cortazar y Rábago.
El joven realista Luis Cortazar y Rábago fue el más entusiasta al inicio y quien el 16 de marzo de 1821 ante un grupo de militares proclamó la independencia en el pueblo de Amoles. El 17 de marzo buscó convencer a los militares destacados en Salvatierra y el 18 de marzo en Valle de Santiago.
La noticia llegó a la ciudad de Guanajuato entre el 19 y el 20 de marzo y dejó sorprendido al intendente Fernando Pérez de Marañón, quien de inmediato escribió al virrey. Cortazar prosiguió seduciendo a los realistas de otras poblaciones como Celaya. Luego Anastasio Bustamante, por fin convencido, proclamó la independencia en Salamanca e Irapuato.
En la ciudad el jefe militar Pedro Antonio Yandiola Garay informó al Ayuntamiento lo que ocurría y prometió defender la plaza y, al efecto, ordenó el establecimiento de trincheras despertando de nuevo la incertidumbre en la población. El 23 de marzo el intendente convocó a reunión extraordinaria al Ayuntamiento y a la Diputación de Minería para informarles de la proximidad de Anastasio Bustamante. Al final del día se supo que Yandiola había abandonado la plaza para adherirse a la propuesta independentista. La reunión se suspendió mientras la población destruía las trincheras y gritaba ¡Viva la Independencia¡.
El 24 de marzo desde muy temprano se reanudó la reunión a la que también convocaron a los clérigos y vecinos notables. Ahí se les comentó que Bustamante estaba próximo a arribar por lo que determinaron nombrar una comisión que fuera a su encuentro, pero cuando la comisión salió en su búsqueda él ya estaba aquí y lo invitaron a pasar a la sala capitular.
Sus tropas alineadas se encontraban en la Plaza Mayor, luego de la conferencia con el Ayuntamiento Bustamante salió del Palacio y de viva voz proclamó la independencia a lo que siguió una descarga general y el repique de las campanas. Luego se desató la algarabía del pueblo que celebró el momento tan esperado después de más de 10 años de guerra continua.
Cerraron ese día con una improvisado desfile encabezado por Anastasio Bustamante y Luis Cortazar y Rábago, con el entusiasmo del vecindario que de forma espontánea se sumó al mismo. Así transcurrió ese 24 de marzo de 1821.